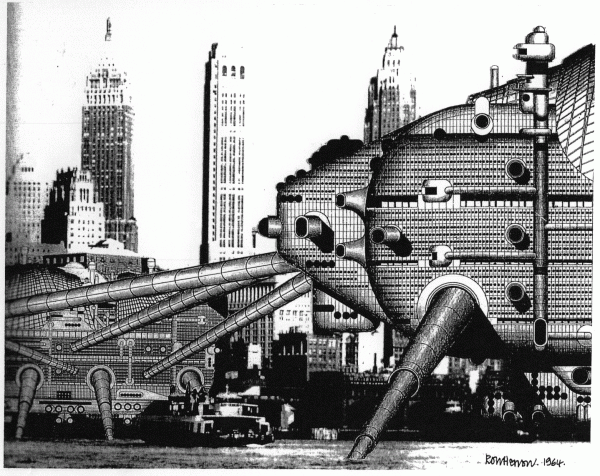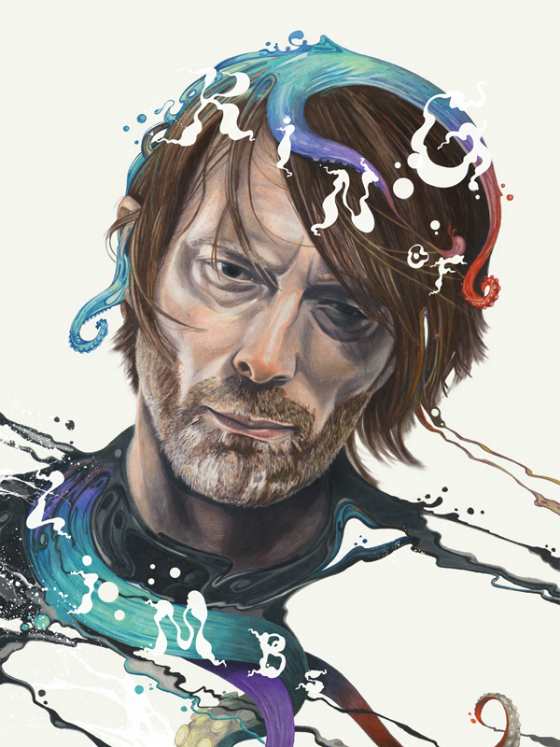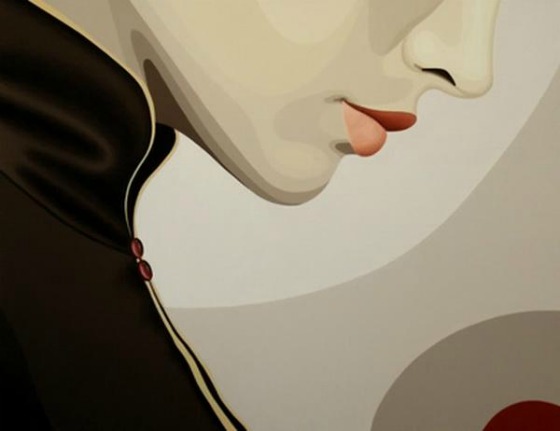En su libro Escritura y Oralidad , Walter
Ong planteaba la manera en que el pensamiento e incluso la conciencia del ser
humano habían cambiado con el advenimiento de la escritura. Las grandes
civilizaciones no hubieran sido las mismas sin ella. Para Ong, la invención de
la escritura se constituía como uno de los adelantos técnicos más importantes
de todos los tiempos.
La escritura es una tecnología cuyo dominio requiere de un aprendizaje. Se
escribe mediante instrumentos, ya sean tabletas de barro y punzones, piedras y
cinceles, papiros o procesadores de texto. Los chinos, por ejemplo, hablaban de
« los 4 tesoros del gabinete de trabajo del letrado»: wen - fang – szu – pao,
es decir pincel, tinta, papel y piedra de tinta.
Además de la utilización de instrumentos, se necesita aprender el dominio de un
sistema de signos, jeroglíficos egipcios o mayas, alfabetos cirílicos, fenicios,
árabes, hebreos, ideogramas chinos, fraseogramas esquimales o cualquiera que
fuese.
Luego tenemos la correspondiente serie de reglas espaciales propias de cada
cultura: dirección derecha a izquierda, izquierda a derecha, arriba hacia
abajo, renglones, márgenes, puntuaciones. El dominio de la caligrafía china,
por ejemplo, puede demandar una vida entera. Este aprendizaje implica la
disciplina, la paciencia y la perseverancia. Esta práctica se constituye
igualmente como una manera de cultivar la personalidad y el bienestar tanto
espiritual como físico. De hecho, se cree que estas son las razones por las que
los calígrafos chinos suelen ser generalmente tan longevos.
En 1900, adquirió gran auge en el medio educativo norteamericano el método
Palmer y generaciones de niños aprendieron a escribir con él. El mismo se
basaba en la repetición maquínica de palotes uniformes en tamaño e inclinación.
Si los niños eran zurdos, su mano izquierda debía inmovilizarse a fin de que
aprendieran a utilizar la mano derecha. Al igual que sucedía con los calígrafos
chinos, para los pedagogos adheridos al método Palmer, el aprendizaje de la
escritura manuscrita, proceso educativo lento y penoso, contribuía a
disciplinar tanto el cuerpo como la mente y la moral de la juventud americana.
Luego nos quedarán aun las reglas ortográficas, gramaticales, etcétera.
SOSPECHAS
Tecnofobia
Todo cambio genera resistencias. Los cambios
tecnológicos han registrado episodios violentos a lo largo de la historia. A
comienzos del siglo XIX, por ejemplo, en Inglaterra, encontramos a los luditas.
Contrarios a los cambios que aparejaba la Revolución Industrial, se organizaron
a fin de destruir las maquinarias utilizadas en la industria textil. El mismo
lord Byron salió en defensa de los luditas y pronunció un discurso en su favor
en la Casa de los Lores. Poco después, en Francia, otro grupo de personas se
resistieron a los avances tecnológicos arrojando zuecos de madera dentro de las
máquinas, actividad que pasó a la historia con el nombre de “sabotaje”.
En 1870, un grupo de intelectuales ingleses, entre los que se contaban el
escritor, filósofo y crítico de arte John Ruskin y el artista William Morris,
arengaban contra la incipiente sociedad de masas y los productos hechos en
serie y propiciaban la vuelta a lo rústico y lo artesanal.
A lo largo del siglo XX el resquemor hacia lo tecnológico se manifestó en
paradigmáticos símbolos culturales, desde la falsa María de Metrópolis hasta
Hal, la computadora despechada, en 2001. Curiosamente en 1997, la computadora
Deep Blue, desarrollada por IBM, hizo realidad la premonición de Kubrick al
derrotar, mediante un error no programado, al campeón mundial de ajedrez Gary
Kasparov.
Grafofobia
Con respecto a la escritura, la misma provocó desde sus comienzos reacciones
adversas. En el Fedro, Platón deja registrado el mítico momento en que
el dios egipcio Theuth, inventor de la aritmética, la geometría, la astronomía,
el ajedrez y el juego de dados, presenta al rey Thamus su nuevo invento: la
escritura.
“Esta invención, mi rey, hará más sabios a los
egipcios y aliviará en mucho su memoria. He descubierto un medio contra la
dificultad de aprender y retener lo aprendido –proclamaba Theuth al mostrar su
invención.
-Ingenioso Theuth –le respondió desconfiado el rey-, tú, como apasionado
inventor de la escritura, le atribuyes un efecto contrario a su efecto
verdadero. En el ánimo de los que le conozcan sólo producirá el olvido pues les
hará descuidar la memoria en tanto que dejarán a los caracteres materiales el
cuidado de reproducir sus recuerdos. Además, cuando hayan aprendido muchas
cosas sin maestro se creerán bastante sabios. Cuando lees los textos crees que
los oyes, pero pregúntales algo y siempre te contestarán lo mismo.”
El rey Thamus desconfiaba de la nueva tecnología y
consideraba que, lejos de ser de utilidad para los hombres, la misma podía
llegar a ser nociva, peligrosa y de un valor incierto.
La escritura ha sido acusada, a lo largo de los siglos, de ser un arma de poder
y de dominio. La misma ha servido para que los poderosos escriban las leyes y
la historia y sometan a los pueblos. La misma instaura una frontera insalvable
entre los hombres que saben escribir y leer de los que no saben. También ha
sido temida y sospechada, quizás a causa de su cualidad muda, de portar
secretos mágicos. Baste mencionar la tradición cabalística hebrea, el Picatrix,
clásico libro de magia árabe que consigna el poder de talismanes rubricados con
palabras que se relacionaban con planetas y constelaciones de estrellas o, en
la mitología cristiana, el apócrifo Libro de Enoch, que cuenta cómo este
profeta enseñó la escritura a los hombres a espaldas de Dios.
Desde sus orígenes, como señala Roland Barthes, la escritura ha tenido por fin
no el comunicar y educar a los hombres sino el ocultar y dividir. La
criptografía sería, en este sentido, la verdadera vocación de la escritura.
Cuando las tecnologías se unen a la escritura, el
recelo se duplica. Las maneras de tecnologizar la palabra siempre fueron
recibidas con resquemor. La máquina de escribir fue considerada desde sus
comienzos como un objeto inhumano, que además, deshumanizaba a quien la
utilizaba: secretarios y oficinistas alienados dentro de la sociedad moderna
que requería cada vez de servicios más veloces y homogéneos. De allí que las
firmas de cartas y documentos, aun siendo escritos a máquina por estos
trabajadores, fueran realizadas manualmente por sus jefes.
La aparición de la imprenta, de los diferentes sistemas de reproductibilidad
técnica de la palabra, de internet han sido además recibidos siempre con recelo
por su capacidad de expandir mensajes y saberes. Se ha dicho y se dice aun hoy,
por ejemplo, que estos pueden llegar a donde no deben llegar, que pueden ser
malentendidos, que puede hacerse un mal uso de los mismos.
De la máquina humana al hombre
máquina
Si por un lado tenemos máquinas como Hal o a los replicantes de Blade Runner,
sofisticadas máquinas tan perfeccionadas que han comenzado incluso a tener
sentimientos humanos, por otro lado tendremos a seres biónicos poderosos,
indestructibles, inmortales, donde lo tecnológico actúa mediante prótesis de
extensión del cuerpo o de reconfiguración de los sentidos, como Robocop, por
ejemplo. Todos ellos serán seres híbridos, cyborgs.
La oposición entre hombre y máquina ha dado lugar a numerosas leyendas como,
por ejemplo, la del Golem (criatura artificial hecha a semejanza del hombre por
el rabino Loew, en Praga, cuyo cuerpo se animaba a partir de un particular
código lingüístico o palabra clave escrita en su frente) o a variados
personajes de ficción, desde el Maître Zacharius de Julio Verne o la
Eva futura de Villiers de l'Isle-Adam hasta el mismo Pinocchio de
Carlo Collodi.
¿Hasta donde son diferentes el cerebro humano y una computadora? ¿Puede una
máquina pensar? ¿Puede crear obras literarias o musicales? ¿Puede tener
sensibilidad?
En el siglo XVII, los filósofos reflexionaban sobre estas cuestiones.
René Descartes, impresionado con la proliferación de autómatas que se
comenzaban a construir en su época, consideraba que, si bien las máquinas
podían demostrar un comportamiento racional y lógico, el mismo era fijo e
invariable y no podía adaptarse a nuevas situaciones o cambiar su
comportamiento de acuerdo a las diferentes circunstancias como lo haría un
humano.
“Si hubiera otras máquinas semejantes a nuestros
cuerpos y que imitasen nuestras acciones cuanto fuere moralmente posible,
siempre tendríamos dos medios seguros de reconocer que no por eso eran hombres
verdaderos. El primero sería que jamás podrían usar de las palabras ni de otros
signos compuestos de ellas como hacemos nosotros para declarar a los demás
nuestros pensamientos. Pues se puede concebir que una máquina esté hecha de tal
manera que profiera palabras pero no que arregle las palabras de diversos modos
para responder según el sentido de cuanto en su presencia se diga como pueden
hacer aun los más estúpidos de los hombres. La segunda manera de diferenciar
las máquinas de los hombres es que por más que las primeras sean capaces de
realizar determinadas cosas en ocasiones incluso mejor que algunos de nosotros,
no podrán hacerlo en otras, por lo cual descubriremos que no actúan debido a un
conocimiento sino simplemente de acuerdo a la particular disposición de sus
partes.”, decía Descartes.
Descartes, por supuesto, daba clara primacía al
espíritu sobre el cuerpo. La concepción cartesiana fue considerada válida
durante mucho tiempo. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX el
conocimiento de que en los seres vivientes espíritu y razón surgen del funcionamiento
de dispositivos simples organizados alrededor de la percepción del cuerpo
comenzó a dar argumentos a quienes pretendían crear sistemas de inteligencia
artificial.
En 1936, Alan Turing, planteó el concepto de “computabilidad”. (Turing, 1992)
Según él, algo (fuera un número, un teorema, una acción, un comportamiento) era
computable si existía una máquina capaz de computarlo. El hecho de que una
máquina pudiera computarlo o no dependía exclusivamente de su cantidad de
memoria disponible. Si una máquina tuviera la suficiente memoria, podría
computar sin problemas comportamientos tan complejos como los humanos.
Turing propuso igualmente un test para verificar hasta dónde una máquina podía
ser “pensante”: un examinador está conectado a dos terminales a las cuales no
tiene acceso visual. En una de ellas hay una computadora y en la otra un ser
humano. El examinador debe determinar en cuál terminal está cada uno de ellos.
Según Turing, siguiendo su test un examinador tendría únicamente un 70 por
ciento de posibilidades de equivocarse.
Para él, antes de que terminara el siglo XX el concepto de “máquina
pensante”estaría completamente asimilado por nuestra cultura.
En 1948, Norbert Wienner publica su libro Cybernetics or control and
communication in the animal and the machine (Cibernética o control y
comunicación en el animal y la máquina). Allí describe una nueva manera de
entender cómo funciona el mundo basado en sus experiencias sobre las formas en
que la información es transmitida y procesada. Wienner concebía un mundo
focalizado en la información en lugar de en la energía y en procesos numéricos
y digitales en lugar de maquínico-físicos o analógicos. En su libro Dios y
el Golem, por su parte, juega con la idea de un mundo donde las máquinas
puedan incluso superar en inteligencia a sus propios creadores.
Los trabajos de Wienner, así como los de Turing y los de Von Neumann, cambiaron
radicalmente la imagen de nuestros procesos mentales que de estados
psicológicos más o menos oscuros, más o menos nebulosos e impalpables, pasaron
a ser concebidos como simples circuitos que permitían diferentes pasajes de
información.
Este tipo de estudios fueron rápidamente asimilados tanto en el campo de la
lingüística como en el de la literatura. En la década del 60, Italo Calvino entiende
al lenguaje mismo como una máquina y al escritor también como una máquina de
combinar palabras a partir de determinadas reglas.
Máquinas de pensar
Así como Leibniz, cuya concepción del pensamiento humano era completamente
maquínica, construyó una máquina de calcular en 1670 capaz de multiplicar,
dividir y sacar raíces cuadradas, en 1840 Charles Babbage y Ada Lovelace, la
hija de Lord Byron, imaginaron la construcción de una máquina pensante. Babbage
pretendía reemplazar las imperfectas máquinas basadas en tablas de logaritmos
que se utilizaban en la navegación con otras máquinas más sofisticadas que
hicieran los cálculos e imprimieran los resultados. Lovelace soñaba con una
máquina que compusiera música pero que a la vez pudiera calcular las probabilidades
de, por ejemplo, una carrera de caballos. Para construir su máquina, partieron
de la tecnología que en la época se utilizaba para tejer Jacquard y que
funcionaba mediante un sistema de tarjetas perforadas que controlaban
automáticamente la disposición de los hilos en los telares. Sin embargo, en su
práctica, no obtuvieron mayores resultados.
Máquinas de leer
La idea de una máquina de leer ha estado presente en la historia de la
literatura.
En l937, en ocasión de una exposición surrealista, Raymond Roussel presenta una
máquina a partir de la cual podía leerse su propio libro Nouvelles
Impressions d’Afrique, cuyo texto estaba construido a partir de comentarios
al margen, notas al pie y paréntesis que solían llegar a tener hasta nueve
niveles de inclusión. Esta máquina consistía en una especie de fichero
cilíndrico en el cual las fichas se presentaban enhebradas y coloreadas de
acuerdo al diferente nivel de inclusión de cada una de las frases.
En La vuelta al día en ochenta mundos, Julio Cortázar menciona, así
mismo, una máquina para leer su novela Rayuela diseñada por un miembro del
Instituto de Altos Estudios Patafísicos de Buenos Aires. Cortázar presenta una
serie de diagramas, proyectos y diseños para la misma, consistente en una
suerte de mueble plagado de gavetas junto con una lista de instrucciones de
uso. Por ejemplo:
A-Inicia el funcionamiento a partir del capítulo 73 (sale la gaveta 73); al
cerrarse esta se abre la No.1 y así sucesivamente. Si se desea interrumpir la
lectura, por ejemplo, en mitad del capítulo 16, se debe apretar el botón antes
de cerrar esta gaveta.
B-Cuando se quiera reiniciar la lectura a partir del momento en que se ha
interrumpido, bastará apretar este botón y aparecerá la gaveta No 16,
continuándose el proceso.
C- suelta todos los resortes de manera que pueda elegirse cualquier gaveta con
solo tirar de la perilla. Deja de funcionar el sistema eléctrico.
D-Botón destinado a la lectura del Primer Libro, es decir, del capítulo 1 al 56
de corrido. Al cerrar la gaveta No 1, se abre la No 2 y así sucesivamente.
E-Botón para interrumpir el funcionamiento en el momento en que se quiera, una
vez llegado al circuito final: 58, 131, 58, 131, 58, etc.
F- En el modelo con cama, este botón abre la parte inferior, quedando la cama
preparada.
En la actualidad la fantasía de una máquina que pueda leer por sí misma se ha
hecho realidad con las máquinas de leer para ciegos, consistentes en unos
scanners que procesan el texto y lo convierten en señales de audio.
Máquinas de escribir o el
escritor como máquina
En 1726, en Gulliver’s Travels, Johnathan Swift nos presentaba una
máquina que consistía en un bastidor compuesto de varios trozos de madera
eslabonados entre sí por delgados alambres. Esos trozos de madera estaban
cubiertos, a su vez, en cada uno de sus lados, por trozos de papel pegado en
los que se hallaban escritas toda clase de palabras sin ningún tipo de orden.
Cada vez que unas palancas de hierro se activaban, los trozos de madera giraban
y cambiaban la disposición de las palabras. A partir de esta máquina, podrían
escribirse por igual libros de filosofía, poesía, política, derecho,
matemática, teología, etcétera. No puede dejar de verse en este fragmento de la
obra de Swift la burla implícita a concepciones maquínicas del lenguaje como la
de Leibniz.
Poco después, Europa comienza a poblarse de autómatas-escribas. Famosos son los
autómatas escritores de Friedrich von Knaus (1753), quien antes de su
construcción había estudiado largamente el problema de la escritura automática,
y de Pierre Jaquet-Droz (1774). Tanto en un caso como en otro, estos autómatas
eran capaces de cargar por sí mismos sus plumas en tinteros y de trazar frases
enteras en hojas de papel.
En 1874, apareció en el mercado la primera máquina de escribir patentada por la
firma Eliphalet Remington e hijos, misma firma fabricante de los famosos rifles
Remington. Esta nueva tecnología tendría una fuerte influencia tanto en el
crecimiento comercial americano como en la emancipación de la mujer. Con la
aparición de las computadoras se adoptará una actitud completamente nueva
frente a la palabra escrita debido a que las mismas son capaces de fundir en
una misma acción composición y publicación.
Por otra parte, la noción del mismo escritor como máquina para escribir está
presente en una serie de autores como el antes citado Calvino (quien habla del
escritor como una máquina literaria), en William Burroughs o en Brion Gysin
(quien hablará de poesías maquínicas), entre otros.
Los medios digitales permitieron, además, realizar una serie de programas de
escritura para ser utilizados por las propias máquinas. El Brutus.1, sistema de
generación de prosa narrativa desarrollado, al igual que Deep Blue, por I.B.M.
incluye acciones como el planeamiento narrativo, el planeamiento a nivel de la
oración, un sistema de elección léxica, revisión de textos a nivel gramatical y
ortográfico junto con un menú de 2,363 situaciones narrativas diferentes.
Textos como los diseñados por el Brutus 1 nos hacen volver a cuestionarnos hoy
qué es lo propiamente humano y qué no lo es.
En "A surreal space odyssey through the wounded galaxies", la última
narración de The Soft Machine (1961), William Burroughs establecía su
propio mito de la creación: imaginaba el comienzo de la raza humana como un
desastre biológico. Los monos se convertían en hombres debido a que se
infectaban con un virus que mataba a la mayor parte de la especie y hacía mutar
al resto. Los sobrevivientes sentían una dolorosa invasión en sus cuerpos de
una fuerza exterior que gradualmente producía el comportamiento humano. La
humanidad se desarrollaba precisamente a partir de esta enfermedad que era la
enfermedad del lenguaje.
The “soft machine”, la “máquina blanda”, no es otra cosa que el ser humano,
controlado y manipuleado a partir del propio lenguaje. El escritor, por su
parte, no será otra cosa que una máquina de programar sistemas de signos; todo
libro, como ya señalaban Gilles Deleuze y Felix Guattari al comenzar Mil
Mesetas, será una pequeña máquina y toda aventura textual implicará por sí
misma la puesta en marcha de una serie de máquinas culturales.
BIBLIOGRAFÍA
Barthes, Roland (1989), “Variaciones sobre la
escritura”, en Campa, Ricardo, La escritura y la etimología del mundo,
Buenos Aires, Sudamericana.
Calvino, Italo (1983), “Cibernética y fantasmas”, en Punto y aparte,
Barcelona, Bruguera.
Cortázar, Julio (1968), La vuelta al día en ochenta mundos, México,
Siglo XXI.
Jacques Derrida (1972), "La pharmacie de Platon", en La
dissémination, París, Seuil.
Burroughs, William (1992):
The soft machine, Boston, Atlantic Monthly Press.
Deleuze, Gilles y Guattari, Félix (1980) : Mille Plateaux, Paris,
Editions de Minuit.
Ong, Walter (1982), Orality and Literacy: The Technologizing of the Word,
London, Routledge.
Platón (1976), Fedro, en Diálogos III, Madrid, Gredos.
Roussel, Raymond (1963), Nouvelles impressions d’Afrique- L’ame de
Victor Hugo, Paris, Editions Pauvert.
Swift, Johnathan (1998), Gulliver’s Travels, Oxford, Oxford University
Press.
Turing, Alan (1992), Collected Works of A.M. Turing, Milton Keynes, Open
University, (Volume 1: Mechanical intelligence).
Wienner, Norbert (1948), Cybernetics or control and communication in the
animal and the machine, Massachusetts, The MIT Press.